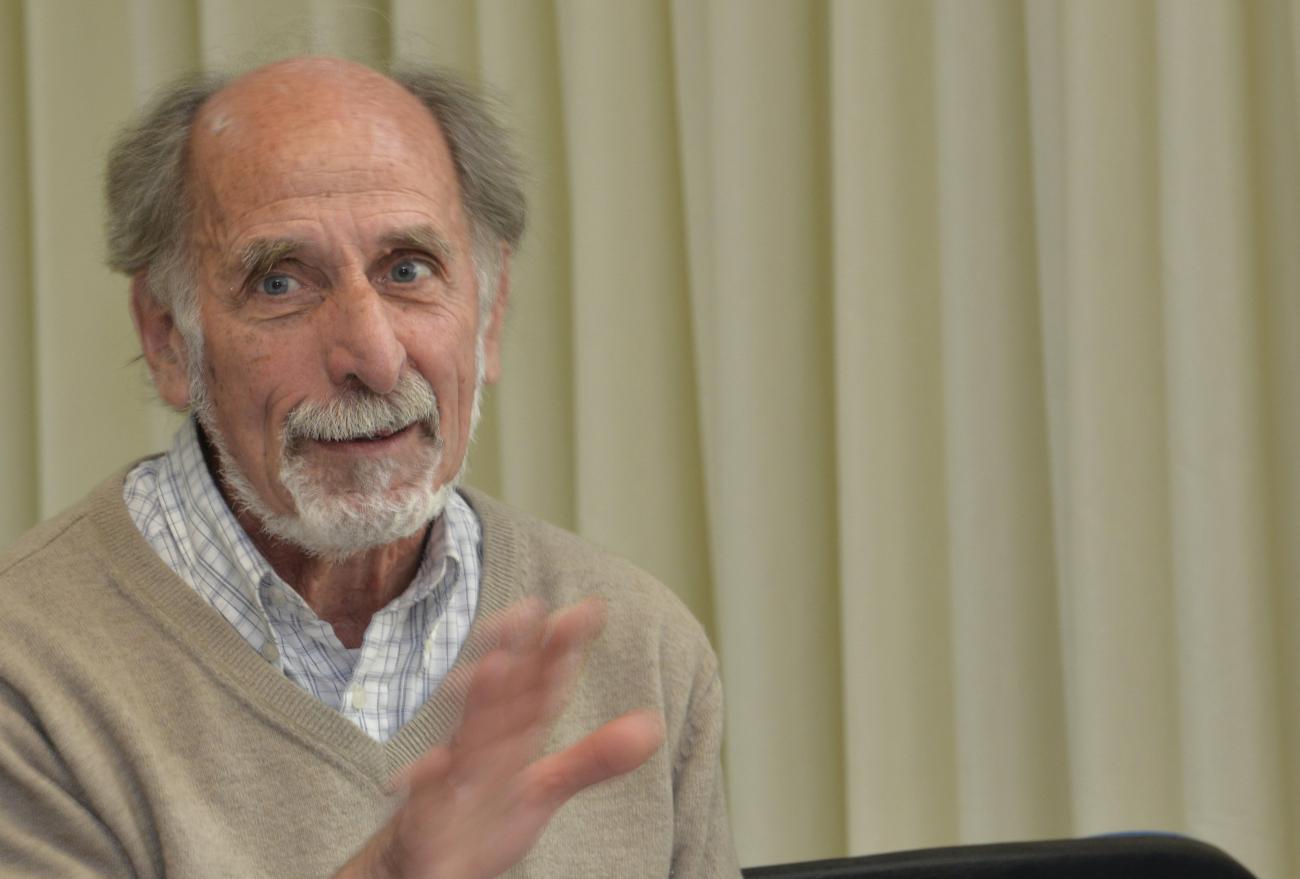Por consiguiente, para las 49 cooperativas, que se habían presentado a la postulación, que sumaban 1390 viviendas, se disponía de solamente 455 cupos. Otros 17 grupos obtuvieron la posibilidad de continuar su trámite de préstamo y los 32 restantes, casi el doble, deberán esperar a julio de 2023. Para poder acceder a un nuevo sorteo y una nueva esperanza.
En ese sorteo, seguramente otra vez la demanda superará la oferta, como ha sucedido años anteriores. Desde que se aprobó la Reglamentación 2008: la demanda ha triplicado a la oferta sistemáticamente y se han acumulado las cooperativas que acceden al préstamo por adjudicación directa. Las familias que optan por el camino del cooperativismo de vivienda para resolver la construcción de su hogar, para algunas es el único posible, la espera se traduce en meses y años hasta que la posibilidad de construcción aparezca.
¿Por qué sucede esto? Pues porque tenemos un Fondo Nacional de Vivienda, para otorgar esos financiamientos, pero ese Fondo… tiene muy pocos fondos. Muchos menos que los que tenía cuando fue creado, hace cincuenta años. Y esos fondos tampoco están seguros. Es importante conocer cómo se llegó a eso.
Hasta 1968 la política de vivienda se financiaba con recursos específicos (Ley Serrato de vivienda para funcionarios públicos, leyes especiales para los trabajadores de algunos entes estatales, etc.) y, sobre todo, con los depósitos que el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) captaba de sus ahorristas, como requisito para acceder a préstamos hipotecarios.
Con esos recursos, el Estado construía a través del Instituto Nacional de Viviendas Económicas (INVE) y prestaba a quienes querían comprar viviendas de producción estatal o privada. Los préstamos se otorgaban en pesos y también se recuperaban en pesos, en cuotas de valor fijo, durante quince o veinte años.
Con las inflaciones de hasta más de 130% de la década de los sesenta, las cuotas fijas que se devolvían perdían rápidamente su valor (de un año al siguiente, podía reducirse a la mitad y en tres o cuatro años, a la décima parte), produciendo lo que el arquitecto Juan Pablo Terra llamó “la destrucción del BHU”. Como consecuencia, la gente se quedó sin préstamos para comprar y las empresas se quedaron sin financiamiento para construir.
Fue por eso fue que en 1967 el Parlamento uruguayo se abocó a elaborar una ley de vivienda (que luego sería la 13.728), cuyo objetivo principal (y por el que las empresas hicieron un descomunal lobby) era recrear un fondo público con recursos suficientes, estables y a salvo de los riesgos de la inflación.
Y fue por eso que se creó el Fondo Nacional de Vivienda, nutrido fundamentalmente por un impuesto a las remuneraciones personales (“Impuesto a los Sueldos”: 2% del salario, 1% a cargo del trabajador y otro 1% a cargo del empleado), extendido tanto a los trabajadores públicos como a los privados. O sea; el 2% de la masa salarial del país, se volcaba mes a mes al Fondo de Vivienda, y era el propio BHU el que lo recaudaba, a través de un timbre que había que colocar obligatoriamente en los recibos de sueldos y que el propio BHU vendía.
Se creó también la Unidad Reajustable (UR), que se ajustaba con el índice Medio de Salarios, para evitar los impactos de la inflación, y que por ello sería la moneda de los préstamos y las devoluciones. Había otros recursos: fondos presupuestales, préstamos internacionales, colocación de títulos, de recaudación variable, y además estaban los retornos de los préstamos, pero el piso inalterable lo constituía la recaudación del impuesto.
La dictadura fue trastocando todo esto: primero el impuesto se derogó, con lo cual lo que se vertía al Fondo pasó a ser aportado por las rentas generales, con lo cual quedó sujeto a los avatares de las políticas adoptadas en cada presupuesto y cada rendición de cuentas, y también a los recortes que, en caso de apremios económicos, han hecho a su tiempo los gobiernos de todos los signos, comenzando siempre por las inversiones, y casi siempre por las de vivienda.
En ese camino, además, los aportes de los patrones privados se perdieron para siempre. y el resto no, pero sí se perdió para siempre la recaudación directa: ahora el que recauda es el Ministerio de Economía, que es el que vierte los recursos al Fondo (o no, o sin la regularidad necesaria).
Esto es tan así, que en la administración 2000-2005 el propio Tribunal de Cuentas reconoció que más de 140 millones de dólares de entonces se habían esfumado, seguramente no en el bolsillo de algún gobernante, sino en el barril sin fondo del siempre asfixiante pago de intereses de la deuda externa (de los intereses, porque la amortización siempre queda para más adelante).
¿Cuál es la situación hoy? Con la Reforma Tributaria de 2008 se terminó de derogar lo que quedaba del impuesto y la obligación de aportar los recursos quedó totalmente en manos del Ministerio de Economía. Eso hace que hoy los recursos del Fondo de Vivienda estén en el orden de los 220 millones de dólares anuales, cuando la masa salarial es de casi 19.000 millones y por lo tanto, con los recursos originales, el Fondo debería tener unos 380 millones de dólares, casi un 75% más que lo que tiene.
Por eso, el país hace décadas que destina apenas el medio por ciento de su Producto Bruto Interno a la inversión pública en vivienda (cuando se recomienda internacionalmente el 2 ó 3%): menos de lo que el Estado subsidia a la Caja Militar (450 millones de dólares anuales) para enjugar su déficit, originado por la gran disparidad de aportes y beneficios que tienen con el resto del sistema jubilatorio.
¿Qué consecuencias tiene todo esto? Que se hace bastante menos de lo que se podría hacer, porque hay bastante menos dinero en el Fondo del que podría (y debería) haber.
¿Entonces? Pues que seguimos necesitando un Fondo de Vivienda que no sólo tenga nombre de Fondo, sino también fondos suficientes, para lo cual un primer paso sería volver a aportarle el equivalente al 2% de la masa salarial. Y que ese fondo sea permanente y vaya directamente por ley (como iba en la 13.728) a la vivienda, para que no se pierda en algún recodo del camino. Lo cual implica aumentar los recursos aplicados, para lo que es necesario a su vez que el Estado tenga más recursos.
¿De dónde pueden venir esos más recursos? No de los mismos sectores desfavorecidos a los cuales el Fondo debe apoyar para resolver su problema de vivienda, porque eso son trampas al solitario, sino de quienes pueden aportarlos sin dolor, porque les sobran: los grandes capitales y los grandes patrimonios.
FUCVAM elaboró hace ya tiempo una propuesta en ese sentido que fue recogida recientemente por parlamentarios de la oposición. El Parlamento y el Poder Ejecutivo tienen ahora la palabra.